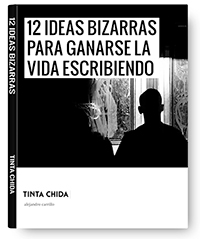Ilustración de Maria Safronova
Sobre como la creación literaria final llega a ser después de muchas, muchas reescrituras
En estos días me he reunido con mis amigos de la Asociación Americana de Psiquiatría. Los ando convenciendo de tipificar el síndrome del escritor como una variante del trastorno bipolar: de la euforia de la creación y del “ahora sí escribí algo bien chido, ya denme un Premio Nobel y canonícenme en vida” al abismo del “ya, por favor, alguien aplíqueme la eutanasia para ya no seguir gastando luz y papel y acabándome los bosques nada más por mi capricho de escribir textos espantosos”.
Desmiéntanme si no, pero el 74.7 % de las veces que da para bajo es porque uno escribió y escribió y sudó sangre, pero el texto nada más no salió como uno se lo esperaba.
Supongo que la culpa de la depresión se la podemos echar a este estereotipo del escritor en éxtasis, acá San Juan de la Cruz con los ojos vueltos hacia atrás y escribiendo verso perfecto tras verso perfecto en el culmen de la experiencia mística. Inconscientemente, el estereotipo nos exige. Nos hace menos cuando no somos capaces de cumplirlo.
Pero, ¿saben qué? Si quieren una ocupación en la que las cosas siempre salgan bien a la primera, métanse a trabajar al SAT y dedíquense a poner sellitos y a perforar formularios fiscales. Y aun así, seguro que de vez en cuando la perforadora se les pone rebelde. Porque el asunto es que, en los oficios creativos, las cosas no siempre salen bien a la primera. Ni siquiera a los dioses –supongo que ser dios se considera un oficio creativo, ¿no?– les sale todo bien a la primera.
DIOSES CRISTIANOS Y DIOSES MAYAS
Según el mito judeocristiano, Dios creó al hombre de un plumazo. Hizo un montoncito de barro, le sopló y ¡pum! Ya andaba Adán comiendo frutitas en el Paraíso.
El Popol Vuh cuenta una cosa muy distinta acerca de los dioses mayas. Cuenta que unos dudes que se llamaban Tepeu y Gucumatz hicieron primero un hombre de barro. Pero el hombre de barro estaba todo aguado y se desmoronaba, así que bye. Luego hicieron a los hombres de madera, que ya tenían más forma, pero eran torpes, feos y tontos, así que bye con ellos también.
Después de dos fracasos, los dioses se pasaron una temporada masacrándose entre sí y construyendo infiernos y haciendo cosas macabras que hacen los dioses hasta que por fin dieron el clavo: el hombre-hombre, el mero mero de los hombres tenía que estar hecho de maíz. ¡Y listo! Creación terminada.
Me atrevo a pensar que, en la escritura, el síndrome de Tepeu y Gucumatz (o el síndrome del fracaso y la reescritura) es más común que el síndrome de “soy el dios judeocristiano y todo me sale bien a la primera”.
A veces uno es víctima de episodios increíbles de genialidad e inspiración y entonces uno puede abrir Word, teclear una “A” y wow, ser aclamado por todo el mundo por lo magistral de sus narraciones. Pero el camino del escritor suele ser largo y esos episodios no son la norma.
De hecho, es probable que también a las obras que salen más o menos bien a la primera les beneficie un proceso iterativo de reescrituras. Borges decía, por ejemplo, que los cuentos populares podían llegar a ser más perfectos que un cuento de Lugones –y eso que Borges admiraba muchísimo a Lugones– porque el cuento de Lugones lo había trabajado solamente Lugones y el cuento popular lo había trabajado muchísima gente: muchísimas personas se lo habían contado a sus amigos, a sus vecinos, a la gente de otros pueblos y, a fuerza de repeticiones, el cuento se había ido despojando de todo lo superfluo y, en una palabra, se había ido perfeccionando.
Haz la prueba tú también: escoge una de esas anécdotas que siempre cuentas para hacerte el interesante y cuéntala varias veces, a distintas personas. No te preocupes por serle fiel a la verdad o por terminar deformando la historia. Al contrario, eso es lo que quieres: notar cómo, conforme la repites, te vas deshaciendo de detalles sin importancia y vas acentuando o enriqueciendo o incluso exagerando las partes más interesantes.
Más o menos por eso el síndrome del fracaso y la reescritura no es una maldición, sino una ocasión de hacer magia: cada vez que reescribes una narración la entiendes un poco mejor, se hace más claro el mensaje que quisiste mandarte a ti mismo por medio de la historia. Desentrañas algo resbaloso y brillante que está detrás de las palabras: la esencia de lo que estás contando.
Piénsalo como lector. ¿Por qué te gustan los libros o los relatos que más te gustan? Seguro que algunas de tus razones tienen que ver con la forma del texto, pero me apuesto lo que sea a que las razones más importantes son más bien vaguedades que tienen que ver con lo que el texto te dice, te despierta. Con la esencia, vamos.
De ahí que tener clara la esencia de lo que quieres contar sea importantísimo. A veces tendrás momentos de clarividencia en los que todo se vea superclaro y puedas escribir obras geniales de una sola sentada. Para el resto de las ocasiones, proceden tres cosas:
1. PIENSA QUE NO ERES EL ÚNICO
David Foster Wallace, uno de los grandes escritores norteamericanos contemporáneos, por ejemplo, era tan malo escribiendo bien desde la primera que ni siquiera concedía entrevistas en vivo. Tenía que pedirles a los periodistas que le pasaran las preguntas con antelación y él las contestaba en su casa, con toda la calma del mundo y repasándolas varias veces. Para él, la media razonable para una novela bien hecha eran cinco reescrituras. CINCO. Y sus novelas tienen extensiones grotescas.
Ray Bradbury era otro que, de un mismo cuento, hacía un borrador el lunes, otro el martes, otro el miércoles, y así hasta quedar con la versión definitiva al final de la semana.
Haruki Murakami escribió su primera novela primero en japonés. Al terminarla, se decepcionó porque le pareció que sólo había comunicado un 20 % de lo que había querido decir y, además, sentía que le faltaba un estilo propio. Así que la reescribió en inglés para obligarse a usar un lenguaje sencillo, para narrar con los mínimos elementos indispensables y, una vez que estuvo lista, la tradujo/re-reescribió en japonés con algunos ajustes estéticos.
2. MATA A TU TEXTO DE BARRO
Ahora vamos con el texto. ¿Es un texto que se desparrama? ¿Quisiste hacer un cuento o una novela, pero te salió más bien una especie de potaje?
Una de las cosas que pueden empañar la esencia de un texto es la presencia de muchos elementos que enturbien la experiencia narrativa, o bien, la ausencia de algún elemento esencial. Y, ¿qué crees que pasa cuando intentas hacer un panqué con más o con menos ingredientes de los necesarios? Pues eso. Una masa grumosa que horneas, pero nunca se convierte en panqué.
¿Recuerdas esos jueguitos en los que tenías que unir una serie de puntos para revelar el dibujito de, no sé, una ardilla?
Pues la escritura también es un juego de unir puntos narrativos. Sólo que acá nadie te dice cuáles son o dónde deben ir esos puntos: a ti te toca improvisarlo. Y, si pones puntos de menos, te va a salir un rectángulo como con cara de ardilla minimalista. Si pones puntos de más, prepárate para saludar a tu ardilla con malformaciones congénitas.
Así que hagámosle un análisis a tu texto. Toma papel y pluma y, con tu texto de barro a la mano, anota los puntos narrativos de la historia. ¿Cómo sabes cuáles son? Definamos improvisadamente a los puntos narrativos como todos los hechos que aportan algo a la historia o hacen avanzar la trama. Son algo así como:
“Fulanito invita a Manganito a cenar a su casa”.
“Manganito asiste a la cena y ve que Fulanito tiene un retrato de Hitler en la pared del comedor”.
“Fulanito le dice a Manganito: ‘Amigo, ¿no quieres pasar a mi sótano?’”
Etcétera.
Ya que los tengas todos anotados, cuéntatelos en voz alta, nárratelos como si estuvieras contando una anécdota en una fiesta. Al hablar, intenta detectar si hay algún punto al que te cueste darle intensidad (quizás le falta intensidad) o si de repente te pasa como que no sabes explicar por qué los personajes pasaron de un punto al siguiente (quizás te falta meter un punto extra que explique esa transición).
También, cada vez que leas un punto, haz una pausa y pregúntate: ¿Esto para qué sirve? ¿Qué le aporta a la historia? Si no puedes contestar esa pregunta, quizás es porque no sirve para nada y hay que tacharlo. Aléjate de las escenas que están ahí por capricho, de los personajes que sólo sirven para adornar un escenario, de los puntos narrativos ralentizan la trama, o que están ahí sólo para ocultar una resolución pobre del conflicto.
Genera una segunda versión de tu lista de puntos narrativos y guíate con ella para hacer tu reescritura.
Puede que necesites repetir este proceso más de una vez, pero no pasa nada. Escribir es una forma de vivir cosas que no nos han pasado en el mundo real y, por muy buena que sea tu imaginación, ¿nunca te ha pasado que te es más sencillo escribir sobre eventos de tu vida, sobre cosas que te contó alguien más o incluso sobre sueños?
Esto sucede porque ya tienes todos los detalles a la mano. El universo del que provienen es sólido y sólo tienes que estirarte para agarrarlos.
Los universos que uno se inventa no siempre son igual de sólidos. Pero, conforme uno escribe y reescribe una misma historia, uno va teniendo la impresión de que eso también ya lo vivió, ya se lo sabe. Empiezas a ver más detalles y a entender mejor las relaciones entre tus personajes y su universo. El proceso de escritura empieza a parecerse más a contar un chisme o una anécdota que te sabes de memoria.
Reescribir también es una forma de solidificar un universo.
3. MATA A TU TEXTO DE MADERA
También puede que tengas un texto que se sostiene, camina, no le sobran ni le faltan puntos narrativos, pero está… ¿cómo decirlo? Hueco.
Arreglar esto es más difícil que la labor más bien ingenieril de corregir un texto de barro. Aquí no hay un camino definido.
¿Recuerdas que, antes de llegar a la genial idea de crear a los hombres de maíz, los dioses mayas se echaron una temporadita matándose entre sí y cultivando sus pasatiempos oscuros de dioses? Pues acá pasa igual.
A veces ocurre que, cuando uno reescribe un texto varias veces en plan medio mecánico, o cuando a uno ya se le salió de control una narración, uno mira tanto hacia los detalles que se pierde cierto sentido de lo elemental. Se nos olvida cuál fue la chispa inicial de inspiración que nos movió a escribir todo esto.
Entonces toca salir, despejarse, recordar que uno tiene una vida, amigos, pasatiempos (aunque en realidad uno no los tenga, pero aquí conviene hacer como que los tenemos). Ve películas. Lee cosas que te gusten. Échate en el sofá a no hacer nada e imagínate a tus personajes en sus vidas cotidianas. Recrea tus propias escenas muchas veces. Pregúntate ¿qué rayos? ¿Qué quieren decirte estas personas ficticias que viven adentro de tu cabeza? ¿Qué están tratando de comunicarte?
Tarde o temprano te va a llegar la revelación espontánea de que ¡Ah! Tal vez lo estabas contando todo desde el punto de vista del personaje equivocado. Tal vez hay un eje temático en el que tienes que insistir más por medio de un leitmotif o de una metáfora. Tal vez tienes que hacer énfasis en la atmósfera para darle unidad a todo el texto.
Scott Fitzgerald decía que uno no escribe porque quiera decir algo. Uno escribe porque tiene algo que decir. Así que no lo intentes. No te forces a decir nada, más bien explora y busca qué es lo que siempre has querido decir, eso que precede a todos tus intentos fallidos de texto.
Cuando lo encuentres, podrás hacer que un texto que te ha costado sudor y muchas reescrituras se sienta tan mágico como uno que te salió a la primera. De un soplo, como un Adán de papel.
Si te gustó esta entrada, échale un ojo al artículo del arte de la chingonería que habla justo de esa bipolaridad de creerse el mejor y el peor. También clavate con el de escribir sin planes sin esperar una obra de arte a la primera y con el del desbloqueo y la puta hoja en blanco. Y ya para atascarte chido, chécate esta técnica de reescritura: Re-escribir como budista ya la Kill Bill.