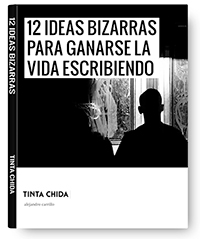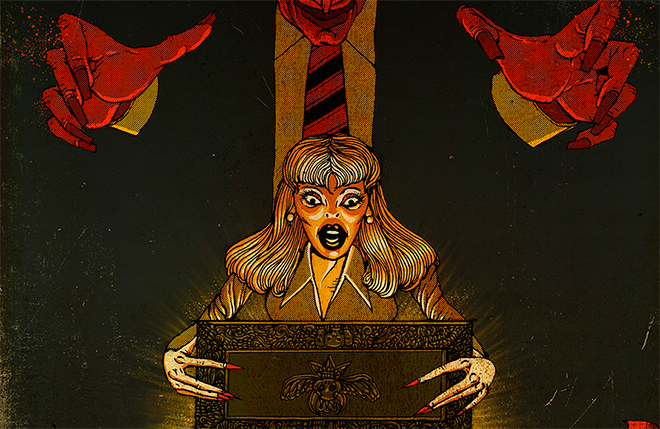
Ilustración de Anthony Ventura
Disección profunda de varias formas en la que los autores envidiamos y cómo podemos transformar esa envidia en influencia creativa.
Entonces, vamos a divagar un poco sobre la envidia. O, bien dicho, vamos a dar un rodeo a través de esa palabreja con la esperanza de acercarnos a un tema que concierne a todo escritor y a cualquier lector que verdaderamente ame la literatura: la influencia. Es necesario que consideres su importancia, que no es un tema cualquiera. A lo largo de la historia, muchos autores, estudiosos y críticos han estado obsesionados con la influencia como aspecto fundamental de la creación literaria. Me viene a la mente, por ejemplo, Harold Bloom, de quien tomaremos algunas ideas que nos permitan aclarar un poco más objetivamente lo que intentamos decir.
Un paso a la vez. Empecemos con la envidia. ¿Te parece si la definimos como el deseo del bien ajeno? Para nuestro propósito, la vamos a dividir en dos tipos: la envidia material y la envidia literaria. Por supuesto que ambas se componen de tantas formas como personas y circunstancias existen. Ubicaremos las más comunes, las que tengamos a la mano.
ENVIDIA MATERIAL
En primer lugar, por ser la más común, la de menor importancia, la más vulgar, pensemos en la envidia material y sus múltiples caras. Ya sé que es desagradable, que da mucha flojera, pero también es ineludible; no conviene hacer como que no existe. Así que vamos a revisarla lo más rápido que podamos, para no dejarla en la sombra y para avanzar a lo que sí es interesante.
A ti y a mí nada malo nos ocurre, es mejor pensarlo así por ahora, pero ¿recuerdas al primo de un amigo que también es escritor y que hipócritamente descalifica y detesta a los otros escritores que conoce? Sí, ese tipo que piensa que su infierno es el más grande y terrible de todos, que su obra es la más profunda, la más conmovedora, la más importante; esa morra que te sonríe pero, en cuanto le das la espalda, espera que te caiga un rayo de mierda para que no tengas oportunidad de mandar tu texto al mismo concurso que ella, no vaya a ser que los jueces idiotas, en su tremenda ignorancia, la pasen por alto y te escojan a ti; ese tipo que nunca te contará que se ha metido a un concurso porque entre menos competencia mejor, y la humillación no es tan dolorosa si nadie sabe que perdió; o el que te pregunta que cuándo vas a escribir “literatura de verdad”, como él, o a publicar en una revista o editorial importantes, ya sabes, como los verdaderos escritores; la que puede felicitarte por ganar una convocatoria o premio, y luego espera encontrar en el jurado del concurso quién es tu amigo, descifrar qué fracción del premio te tocó una vez que se repartió entre todos los que metieron mano… Ellos son, apenas, una forma de los envidiosos. En su favor podemos decir que al menos escriben. Tienen esa ventaja y ya están en el camino. Su problema, en todo caso, es neurótico: la incapacidad de enfrentar la realidad pues se encuentran atados a una serie de mecanismos internos: traumas, inseguridades, complejos. Poco, en realidad, nos importan. Son carne de diván y enhorabuena para los psicoanalistas, ahí tienen quien los mantenga. En todo caso, si son muy suertudos, o tan buenos como dicen, o si el buen Dios (cualquier buen Dios) los ilumina, llegarán a curarse por medio de la literatura. Nuestros mejores deseos, queridos neuróticos.
Están, por otro lado, los que ni siquiera escriben, esas fieras que viven encerradas en la oscura y tenebrosa caverna de su mente. Ojos en llamas, dispuestos a lanzarse, a destrozar al primero que se atreva a salir, ya sea que triunfe o fracase. Pareciera que tienen por lema “primero reacciona, defiéndete, después averiguas”. ¿Defenderse, de qué? De su propio monstruo, seguramente; a veces sólo un monstruo de papel. Me parece que tienen envidia de los que han logrado enfrentar su miedo, escribir con lealtad sólo a su obra y a ellos mismos, sin pesarles la obra de los grandes, sin importarles que Homero y Shakespeare ya lo hayan dicho todo. Estos envidiosos son los que se preocupan más por los errores de otros que por los suyos, los que critican más de lo que escriben, los que no son capaces de ejecutar. Los destructores. Los paralizados por el horror que su intelecto ha construido; quienes se contentan con observar la carnicería desde las gradas, dignos y elevados, inteligentes, tan dueños de su generoso y conocedor aplauso y de su fulminante abucheo. Frente a ellos, lo único que queda es alejarse, porque la envidia es contagiosa. No olvides que, como me dijo el querido maestro González Suárez, una noche en que cenábamos tacos, aunque escribir sea una cosa verdaderamente difícil, es sólo cuestión de sentarse a escribir todos los días. Si te sientas una hora —me dijo—, al menos una hora, a darle a la tecla todos los días, el trabajo sale, la voz emerge, el texto se configura; y si vas a fracasar, hazlo en grande, porque un libro fallido es una experiencia hermosa también: ya no podrías recriminarte que no lo intentaste, habrás salido del ingente número de los que claudican.
No te creas todas las críticas de tus amigos “escritores”. Muchos de ellos sólo quieren verte fracasar para no sentirse tan mal con su propio fracaso —según como en su idealización de la escritura hayan construido su definición de fracaso. Te lo digo por experiencia propia. Muchos de ellos quieren convencerte de que poseen la visión última de la literatura. Si no haces lo que te dicen, eres un pinche escritorcillo de última fila que no merece vivir, ni respirar cerca de ellos o de libro alguno. No se dan cuenta de que la opinión que uno tiene de los demás habla solamente de uno mismo. Ahora sí estás escribiendo, te dirán cuando los complazcas, y sabrás que perdiste el camino. ¿Es eso lo que deseas? Escúchalos, sí, quédate con lo que te sirva para mejorar, pero reconoce en ellos el miedo al fracaso y a lo desconocido que no quieres en ti, que ningún bien te hace. Lo desconocido es nuestra meta.
Consejos prácticos ante estos dos tipos de envidiosos, la verdad es que no tengo. Lo que hemos hecho hasta ahora es reconocer, etiquetar lo que más parece un problema de personalidad que algo literariamente trascendente. Si esta frivolidad te afecta o te preocupa, te recomiendo pensar si no te atrae más otra forma de usar tu tiempo. Deberías dedicarte más a escribir, a leer (ler), a pensar en tu obra y para qué escribes… ¿Sabes qué te serviría? Entrar a un taller literario, uno que no esté lleno de condescendientes que esperan compasión y reconocimiento; no, mejor uno lleno de ególatras. Ahí reconocerás todas las formas de la envidia y, si eres suficientemente duro, aprenderás a convivir con ellas. Tal vez las sobrevivas, tal vez encuentres que tú también eres un envidioso.
Y, hablando de eso, seamos honestos y pensemos nosotros qué. ¿Crees, en verdad, que estamos ilesos? A mí se me acaba de ocurrir, por ejemplo, que cada vez que entro a una librería, por más que intento evitarlo, termino por detenerme en la mesa de novedades; digo, como si no fuera ese el propósito de ponerlas justo en la entrada. Y pienso: chale, cuánto varo y papel desperdiciados; ésta y todas las mesas deberían estar llenas de puro Onetti, Dostoyevski, Arlt, Lezama, Asturias, Proust, Whitman, Woolf, Kafka, Camus, Tolstói, Sartre, Dávila, Revueltas, Dueñas, Rulfo, Tario, Hernández, Elizondo, Melo, Joyce, Dick, Flaubert… Cosas así, algo bien. Y luego pienso: qué pinche envidia, tantos ejemplares en esta mesita, todos bonitos y coloridos, con títulos encantadores, y ninguno lleva mi nombre (y una vocecilla en mi interior responde: aún). Y luego sigo pensando, si es que en verdad a esto se le puede llamar pensar: pero está bien, ¿por qué no concederles crédito? Qué tal que aquí hay puros jóvenes talentosos, disciplinados, amantes de la literatura. Categóricamente cierro el círculo diciendo: no, todo esto es pura mierda, basura comercial; voy arriba a preguntar si ya tienen el ejemplar de Los lanzallamas que encargué… ¡Ajá! Ya me cachaste. Esto es envidia material, pura y vulgar envidia material. Porque no me importa la calidad literaria, sino que me da dentera que la gente esté gastando su dinero en esos ejemplares y no en los míos (¿cuáles?), que ese dinero no esté cayendo sonante en mi bolsillo. Pero lo mismo daría si en el trabajo me entero que al compañero, que hace lo mismo que yo, cada quincena le cae más dinero en su cuenta de banco, ¿no es verdad? El problema es en sí estúpido y nada tiene que ver con la literatura. Y qué bueno que llegamos hasta aquí porque nos encamina hacia la segunda parte.
Pero antes, un pequeño intento por resolver el problema. Supongamos que mi prejuicio en realidad obedece a la calidad literaria. Tomemos el momento en el que dije que toda esa basura de la mesa de novedades debería sustituirse por los y las grandes. ¿Cómo saberlo si no he leído ninguno de esos volúmenes “novedosos”, coloridos y perfectamente editados? Pues leyéndolos, ¿no? Por lo menos el que más comezón envidiosa me dé, al que ya no quiera seguir poniéndole cara de asco, cuando dentro sé que no tengo idea de lo que critico, ni tengo motivos inteligentes o salidos de una verdadera reflexión. Entonces, agarro ese libro que me mueve, lo pago o me lo robo, o me informo antes si hay alguien entre mis amigos que me lo preste… Sí, bueno, me doy la oportunidad de saber. Si no me gusta, le doy tiempo de germinar; si lo aborrezco, defino muy claramente las razones, después de haber hecho una lectura crítica, analítica, y lo tiro al bote de basura si eso es lo que me place. Me quedo tranquilo. Quizá venga un día en que vuelva corriendo al cesto a ver si el libro sigue ahí, porque llegué a entender algo para lo que en su momento no estaba listo. Quizá no, quizá siempre fue basura. Pero si aprendí algo, lo uso en mi favor.
Encontrarnos con un libro que no nos gusta también nos ayuda a crecer, a formarnos un criterio. Desmontar a cualquier autor requiere leerlo, aunque sea por envidia. Y ese me parece un ejercicio saludable; fortalece nuestra agudeza como lectores y nos ayuda a encontrar qué sí queremos y qué no para nuestro trabajo. Buscar en los otros, si lo hacemos desde una postura analítica y no a la defensiva, probablemente nos llevará hasta nosotros mismos. Los escritores, sobre todo los jóvenes, leemos para aprender (¿qué? Aún soy joven, según el FONCA), pero hay que saber leer también para descartar, a través de las estructuras de análisis clásicas, o académicas, como prefieras llamarlas; desmenuzar los libros de lo general a lo particular, para irnos formando, en pocas palabras, una teoría literaria (no vaya a ser que el ángel, o demonio, de la inspiración te agarre desarmado). Y para formar esta dichosa y útil compañera llamada teoría literaria (que no se construye de un día para otro), también funciona la lectura apasionada y personal. Y es que la lectura más profunda, más “literaria”, a la manera de Bloom (ese viejo gruñón que dijimos hace un rato que habría de ayudarnos a aterrizar nuestras ideas), es siempre una postura subjetiva. En este aspecto, quizá la mejor forma de acercarnos sea buscando el equilibrio, entre la teoría literaria, o incluso la ideología, y un encuentro personal con el autor. Descubre tú cómo te funciona mejor, pero nunca dejes de lado el aspecto técnico: fijarse cómo hizo tal cosa, cómo se resuelve tal problema, cómo se puede mejorar, cómo, definitivamente, no funcionó.
En Anatomía de la influencia, Harold Bloom dice: “Lo que desea esencialmente todo buen lector es anegarse, pero si el poeta se anega, se convierte sólo en un lector”. Ese “poeta” eres tú. Si te dejas llevar, si no te fijas, si no descubres las mañas y enfrentas al autor cara a cara, si no aplicas lo aprendido a tu trabajo (y respondes con él), no pasarás nunca del club de fans; serás un gran lector, y sólo eso. Me sobran los ejemplos de escritores que son muy buenos haciendo crítica, dando clases, incluso en el taller, y se les agradece, pero sus palabras, su teoría, se quedan siempre en el aire y uno se pregunta al leer sus libros dónde quedó esa fantástica visión literaria.
Así que lee y relee. No temas el suicidio intelectual leyendo a esos autores de la mesa de novedades que te dieron tanto prurito. Escaparás a tiempo e ileso —puede que encuentres un tesoro escondido—, si lo que buscas es evitar el camino fácil, sembrar tu amor a la literatura. Tampoco se trata de pasarte la vida entera leyendo las novedades editoriales; llegarás a entender, tarde o temprano, que la industria editorial no siempre responde a intereses meramente literarios. Poco a poco aprenderás a administrar tu tiempo y tus energías, aprenderás que no puedes leerlo todo, que debes buscar la cercanía de aquellas voces que te dicen cosas misteriosas que no sabías que deseabas tanto conocer, voces que te van abriendo espacios que ansiarás explorar; aquellas que te nutren. Aquellas que te influyen.
ENVIDIA LITERARIA
Muy bien, pasamos ya el trago más amargo. Ahora, respiremos profundo, aclaremos la mente, vamos a olvidar el resentimiento que conlleva la corrosiva envidia material, y abordemos un tema agradable, pero no por ello simple o fácil. No pequemos de ingenuos.
Otto Kernberg, famoso psiquiatra y psicoanalista, considera que la envidia, tanto como el odio, es la emoción más importante del sector agresivo de la mente. Parece una postura muy civilizada y la tomaremos como cierta en función de nuestra charla. Por más grandes que sean nuestros esfuerzos por disfrazarla de admiración —por ejemplo—, sentimos envidia (y algo muy parecido al odio) cuando un escritor o escritora alcanza la gloria, porque reconocemos que han logrado el exorcismo, el sacrificio; o cuando la potencia de sus letras proviene de su alma y su sangre, cuando los vemos curarse o hundirse en sí mismos, y cuando los vemos escapar a tiempo para contar su historia. Cuando nos entregan fuego y luz. ¿Negarás que los envidias, que sientes el deseo de lograrlo tú también?
A pesar de que podamos o queramos ver en quienes lo han conseguido a una serie de maestras y maestros, guías, cómplices, camaradas, no podemos caer en la idea anticuada e ingenua de que el acto de estos valientes nos toca, nos influye a través de “un modo de transmisión amistosa y sin rupturas, un don graciosamente concedido y recibido con agradecimiento”, en palabras de Harold Bloom (2011). Hay siempre un forcejeo, una lucha, una intensión por despojar al otro de la gloria y apropiárnosla aunque sea un segundo, emulándolo, tal vez, con la intención de probar si la misma fórmula funciona para nosotros. Esta clase de envidia es siempre literaria, y cuando llega a las manos de un creador genuino, pone en juego mecanismos y arroja productos, obras, hasta literatura, no sólo críticas y veneno. Y a esto le llamamos influencia. La envidia que deviene influencia tiende a construir la más sublime expresión del amor literario: la creación; la victoria última de la imaginación.
Abramos aquí un paréntesis. Casi olvido a esos autores que sin admirarse, al contrario, de hecho, entablaron batallas cuyas huellas quedaron registradas en su obra; divertidos versos, por ejemplo, como los que Góngora y Quevedo se dedicaban. En este caso, la crítica no sólo era a la obra, sino a la constitución física también. Estos maestros encontraron la forma de apropiarse del otro con la fuerza de sus palabras, creando la imagen que ellos percibían y subiendo la vara en la contienda. Productivo, interesante, divertido. Pero, ¡alerta! No toda frase ingeniosa y dizque fulminante es del mismo nivel que nuestro ejemplo anterior. Están padres las peleas entre escritores, un montón de páginas, artículos y videos, hasta películas, hay al respecto; échales un ojo, las debe haber muy interesantes y otras de revista de farándula. Como quieras gastar tu tiempo es cosa tuya; recuerda únicamente que ya dijimos que la verdadera batalla es literaria y tiene al tiempo como juez. Es preciso entender que tus “enemigos” también te influyen, y no sólo tus maestros. Cerramos paréntesis.
Es fácil envidiar un estilo, una técnica, o sentir desprecio por lo que nos fascina cuando no conseguimos emularlo, poseerlo, pero muy en el fondo, de manera inconsciente, todo ese deseo termina por apoderarse de ti y se convierte en tu influencia y el derrotero de tu obra. Hay, por lo tanto, un nivel de influencia consciente y otro inconsciente. El consciente, a mi parecer, más comúnmente se da durante la lectura de un autor, o cuando uno se propone dialogar con él. El nivel más inconsciente, por otro lado, se revela una vez que nuestro trabajo finaliza, cuando el diálogo ya no es de escritor a escritor, sino de obra a obra, a través de la forma y el contenido, de su espíritu. A esta altura, debería quedarnos claro que, y esto lo han sabido muchísimos autores antes que nosotros, ni la obra ni el
Yo son completamente nuestra propiedad, nunca.
Debemos entonces, antes de continuar, introducir la figura del precursor o, para no dejar totalmente el hilo que veníamos siguiendo, aquel autor (o autores) al que envidiamos tanto que nos pone a escribir o modifica nuestra escritura. Sobre la importancia de esta figura, Bloom nos da una pista:
Las palabras hermosas son la luz peculiar del pensamiento. ¿Cuál es el origen de esa luz? Está fuera del escritor, y surge de un precursor, que puede ser una figura compuesta. En relación al precursor, la libertad creativa puede tomar la forma de una elusión, pero no de una huida.
Nos es dado asumir, a partir de la reflexión anterior, que ningún escritor se encuentra fuera del alcance de la influencia y, por lo tanto, de tener precursores. No podría ser de otra forma, ni siquiera con el primero de los escritores (si es que tal cosa existe) o con el iniciador de una tradición cualquiera. Para verificar esta afirmación podríamos analizar lo que Paul Valéry llamó “la influencia de una mente en sí misma y la de una obra en su autor”, fenómeno que al ir hacia adentro, y en ocasiones hacia atrás en el tiempo, nos descubre un tipo de lectura en el que un autor parece haber influido en sí mismo y en sus precursores. Pero ese tema, aunque fascinante, nos desvía de nuestro propósito. Quizá en otra ocasión.
Pareciera, pues, a simple vista y sin esfuerzo, que nada nuevo hay bajo el sol, ¿verdad? Que el trabajo que a ti y a mí nos queda por hacer consta solamente de la repetición. Sin embargo, no hay por qué espantarse o desilusionarse. Según Valéry, la originalidad de un autor puede concebirse por medio de las transformaciones, ocultas en su obra, que sufrieron a través de él sus precursores. Esta originalidad es el valor literario. Es ésta la cara agradable, positiva de la influencia. No podemos evitar las grandes obras, las que parecen abarcarlo todo. Tampoco debemos mortificarnos por ello. Mario González Suárez, autor, maestro al que ya hice referencia, suele decir que la realidad es algo que siempre está por descubrirse. Más allá de que nos conviene aceptar su idea, parece cierta, ¿no lo crees? Siempre recuerdo una ocasión en que uno de mis cuentos se encontraba en la mesa de disección del taller y, al respecto de mi narrador, Mario me dijo algo así como que una voz narrativa no debe ser correcta, sino verdadera. Lo mismo debes buscar si lo que deseas es construir tu propia obra y, a partir de ella, ganarte tu propio nombre, quitare de encima el de tus precursores, hacer tu propia indagación sobre la realidad y la literatura. Toda búsqueda, ahora lo sabemos, es siempre interna.
Por lo tanto, hay que descubrir cuáles son nuestras influencias. Como ya dijimos, a través de los procesos conscientes, como reconocer la envidia, uno puede lograr un buen avance, pero la mejor forma, la más completa, la más literaria, por llamarla de algún modo en que suene bonito, es escribiendo, terminando lo que empiezas, cotejándolo después con los autores que te inspiraron, los que te instruyeron. Este paso es inevitable, y no te conviene intentar brincártelo. Aquello que negamos o pretendemos no reconocer, como dicen que dijo Jung —sí lo dijo—, termina por apoderarse de nosotros.
Tengo maestros que alguna vez respondieron, cuando se les cuestionó cuáles eran sus influencias, que ellos ya no se sentían en esa parte de sus vidas, sino que les parecía que habían logrado llegar al diálogo con otros autores. Yo diría que en la práctica, tanto diálogo como provocación significan influencia. Pero tú y yo llegaremos ahí después de haber levantado y derrumbado infinidad de veces nuestra teoría literaria, después de reconocer sin resentimiento ni admiración paralizante nuestras influencias.
Y ese concepto que acabamos de poner al centro de nuestra atención, admiración paralizante, es algo que también debemos precisar. Nos referimos al momento en que la influencia en apariencia positiva termina volviéndose cárcel, lastre, o incluso un apoyo que no te deja buscar tu propia voz, que te ofrece un terreno familiar para sentirte seguro, y se convierte en el nido que no te atreves a dejar, en una figura parental gigantesca y monstruosa. En Trópico de Cáncer, el narrador, una especie de alter ego de Henry Miller, nos cuenta sobre uno de sus amigos, un tal Van Norden, que siempre está hablando del libro que piensa escribir, un libro que será “absolutamente original, absolutamente perfecto”. A Van Norden le pesan demasiado figuras como Dostoyevski. ¿A quién no le pesa Dostoyevski? Miller nos aclara después el fenómeno que aqueja a Van Norden:
Y, por eso, en lugar de ponerse a escribir su libro, lee a un autor tras otro para asegurarse absolutamente de que no va a hollar su propiedad privada. Y cuanto más lee, más desdeñoso se vuelve. Ninguno de ellos es satisfactorio; ninguno de ellos llega al grado de perfección que se ha impuesto a sí mismo. Y, olvidando él que no ha escrito un capítulo siquiera, habla de ellos con aire de superioridad, como si existiese una estantería de libros con su nombre, libros que todo el mundo conociera y cuyos títulos fuese superfluo citar, por tanto.
Esto nos suena como a esa primera clase de envidiosos vulgares que describimos, pero también podemos darle otra lectura; pensar, por ejemplo, que Van Norden está petrificado ante los escritores que admira, los que quisiera superar, los que influyen y determinan su visión de la literatura. Creo que un buen consejo, tanto para él como para nosotros, sería: relájate un poco. Terminarás divorciándote de tus ídolos, volverás a enamorarte de ellos o de otros, de nuevas voces y de nuevas formas de ver tu propio trabajo. Aprenderás, si consigues seguir adelante, a cuestionar, a desarmar, a dejar ir a tus maestros y tus posturas, a limpiar el camino para conseguir vislumbrar tu DNA y si cabe la posibilidad de reconfigurarlo.
De nuevo, un consejo más práctico no tengo; yo también estoy tratando de resolverlo. Te toca buscar tu propia solución. Escribe todos los días, mientras tanto; deja de idealizar la escritura, es un oficio. Cuando descubras que lo que haces tiene una naturaleza completamente humana, podrás ver las fallas y los aciertos, los hilos, las conexiones, las dificultades y las proezas, lo que está a ras de tierra y lo que parece divino, pues los dioses también son nuestra invención. Todos los autores tenemos fallas, todos estamos incompletos y eso es lo que nos permite seguir escribiendo. Pierde el respeto, destruye los mitos, porque la superstición se nutre del miedo, como dijo Bertrand Russell. Construye tu propio universo; escribe, escribe, escribe, para ti y por ti, para tu placer, para tu vicio, para tu propia condenación, como decía el magnífico Onetti. Asume en tu obra una postura momentánea, una perspectiva a explorar, un intento por responder a preguntas que en realidad no tienen respuesta. La sabiduría popular dicta que lo más importante es el camino. Cuando llegues a la meta, podrás percibir la transformación que en ti sucedió.
DIRIGE LAS FUERZAS
Y bien, después de toda esta información, ¿qué tan animado te sientes? Después de lo terrible y complejo que puede llegar a parecer, ¿estás dispuesto a soportarlo todo con tal de buscar (encontrar quizá, si eres muy afortunado) a través de la literatura? ¿Piensas, como Bloom, que la literatura es en sí misma la forma de la vida, y que ésta no tiene ninguna otra forma?
Es un camino difícil, largo, una especie de religión en la que el dios es la escritura. Es un pacto con la necesidad absoluta de escribir, de crear, de comunicar; para sobrevivirla hay que trabajar todos los días. Usa tu miedo, tu angustia, tu envidia y tus influencias a tu favor, como armas, como herramientas, como tema si te place. No esperes que alguien venga a decirte exactamente cómo hacer tu trabajo. Nadie puede escribir tus letras por ti. No seas perezoso, no evites el miedo. Agradece que has recibido el llamado, que escribes, que tienes una voz, algo que decir, que tienes la oportunidad de hacer lo que te apasiona. No te ahogues en un charco. Sentir temor y frustración no es algo nuevo, no eres el primero ni serás el último. Alégrate, sobre todo, por haber encontrado, aunque sea momentáneo, efímero, un sentido. Y como dice el gran maestro Devin Townsend: Offer your light…